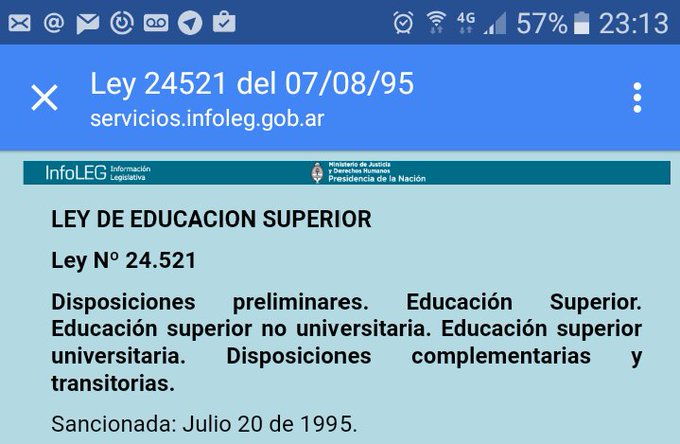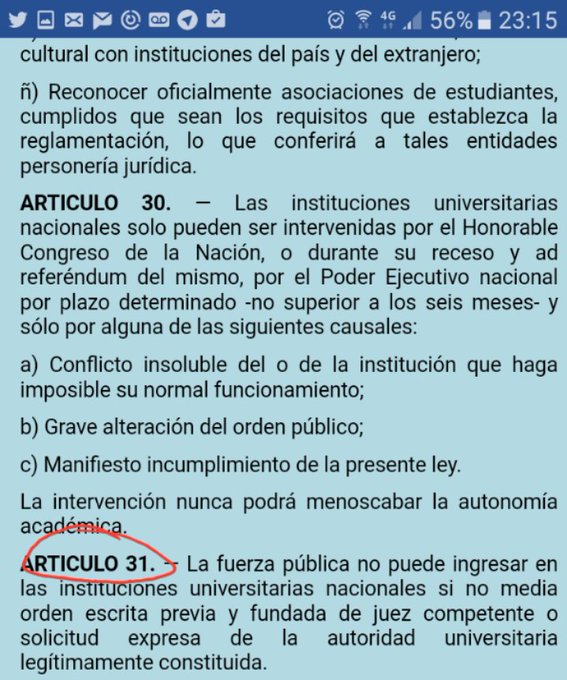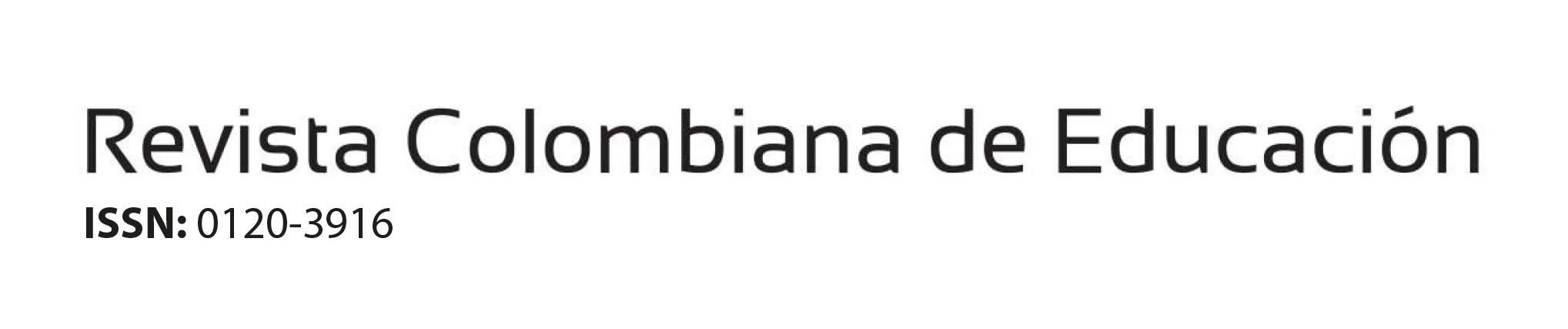José Luis Moreno Pestaña
10/04/2017
La clase obrera no va al paraíso. Crónica de una desaparición forzada, de Ricardo Romero y Arantxa Tirado (Akal, Barcelona, 2016)
Un libro debe juzgarse por los interlocutores que escoge. El trabajo de Ricardo Romero Laullón y de Arantxa Tirado Sánchez se esfuerza por establecer un diálogo con lectores no entrenados en las discusiones académicas. No resulta fácil porque el libro presenta sus argumentos invocando un doble registro. Por un lado, se encuentra la experiencia personal de los autores. Por otro, ambos son universitarios y recurren a argumentación teórica. Si hay algo que me escame de su trabajo es la saña, por cierto muy a la moda, con la que aborrecen la cultura académica, cultura sin la cual no hubieran podido escribir. Ciertamente, acuden a una lecturas quizá minoritarias pero no menos académicas. Como buen libro escrito a cuatro manos todas las hebras no se encuentran bien anudadas en el cáñamo del discurso y uno puede saltar de estados de la cuestión muy solventes a desahogos. Mas también es la gracia de la obra y seguramente lo que ha permitido sus cuatro ediciones en muy pocos meses. Si en 2010 nos dicen que un libro como este encontraría editor, nos hubiéramos reído. Por tanto, el éxito debería alegrar a cualquier persona que se interese por la sociología, la desigualdad y la política.
Comentaré el libro desde dos planos. El primero se concentra en las informaciones que nos proporciona sobre la experiencia de clase. Abordando el segundo plano me preguntaré si esas informaciones, para mí extremadamente convincentes, se corresponden con su tesis general, la cual, enunciada desde el comienzo, considera un fraude buena parte de la relativización postmoderna del papel de las clases sociales en la experiencia laboral, educativa y política.
Comienzo por el primero. Romero y Tirado discuten, con mucha razón, una sociología de las situaciones que se olvide de la trayectoria de quienes las habitan. Situación de precariedad conocen muchos jóvenes, aunque no es lo mismo quien trabaja en una tienda para pagarse un master que quien lo hace para profesionalizarse como vendedora. Conceptos como precariado —o aún peor: la multitud de Negri y Hardt— tuvieron su momento de gloria entre nosotros pero no se sostienen: son pantallas que nos impiden comprender la desigualdad interna en lo que superficialmente parece una condición común. La precariedad debe situarse dentro de trayectorias más amplias, del ciclo vital de los individuos y de las oportunidades de carrera que se les abren. No es lo mismo la ralentización o incluso el bloqueo del acceso a trabajos de clases medias y superiores que la instalación de por vida en la precariedad laboral. Como sabe cualquiera que haya leído con atención a Bourdieu, los momentos de crisis favorecen muchas identificaciones mágicas. Así, las que se producen entre los marginados del campo del poder y los socialmente marginados. Lo primero es una crisis generacional en el mundo de quienes mandan por parte de quienes aspiran a sucederlos; lo segundo es una condición estable. Nuestra crisis ha prestado atención en exceso a quienes no tuvieron la recompensa que esperaban entre las capas privilegiadas. Bastante menos a quienes siempre estuvieron subordinados. Existen, claro que sí, vinculaciones posibles entre los pretendientes decepcionados y los explotados: mas nunca serán políticamente sanas si no se es consciente de la diferencia entre unos y otros. Romero y Tirado insisten sobremanera en este punto. No veo yo quién podría quitarles la razón o cómo podría menospreciarse esta parte de su discurso. Aún menos lo entiendo para quien crea que cualquier transformación social valiosa no puede prescindir de las clases dominadas. No porque alberguen el sentido de la historia: simple y llanamente por una cuestión de justicia.
En ese sentido el libro resultará molesto a muchos de quienes monopolizan el discurso crítico. Por ejemplo, cuando se describe cómo las redes sociales y las expectativas disocian las carreras del que se mueve como el pez en el agua en el mundo académico y el que procede de clases populares. Y ello aunque ambos sean buenos estudiantes y deseen entrar en la universidad. Aún más, me imagino que molestará cuando alaban la película brasileña Tropa de elite y con una razón evidente pero que es difícil escuchar: no puede uno pretender comprometerse con la miseria del mundo mientras idealiza a criminales o se abastece en los mercados de la droga. Los criminales y los mercados de la droga destruyen la vida cotidiana de las clases populares. En fin, también me imagino que molestará, y mucho, la denuncia de la infrarrepresentación de los orígenes sociales humildes en las elites políticas. El origen de clase no hace ni malo ni bueno a un representante político, pero sí otorga una sensibilidad muy importante que puede (insisto: puede) aportar lucidez política. Y debe uno preguntarse, si desea representar a su pueblo, por qué sus filtros solo permiten seleccionar gente de alcurnia, alguna de ella especialmente entrenada en revueltas dentro de los palacios de la distinción simbólica. Personalmente, me alegro de que molesten tales consideraciones porque creo que contienen mucha verdad. La desaparición forzada de la clase obrera que Romero y Tirado denuncian en el subtítulo de su libro sigue reiterándose bajo prácticas falsamente transformadoras.
Una consideración más sobre este punto, aunque me aleje algo del análisis del libro que me ocupa. La vinculación de la dominación política con el reclutamiento de clase puede organizarse de muchas maneras. En todas ellas creo que se perfila un modelo social más o menos típico que constituye la presa de predilección de todos los empresarios de la política. Así, pueden distinguirse lo que Bourdieu llamaba oblatos, individuos que se lo deben todo a la iglesia, y que suelen destacar entre los peores inquisidores. Estos pueden reclutarse entre las clases populares aunque también entre clases medias y dominantes frustradas con su destino. De las clases populares salieron algunos de los oblatos del estalinismo, cuya entronización de los obreros permitía disciplinar a quienes disentían intelectualmente. De las clases medias y dominantes pueden surgir también oblatos. En este caso, intentando recuperar políticamente lo que esperaban recoger en la lógica que habían fantaseado para su biografía. Particularmente terribles son los intelectuales que flotan entre distintas instancias (las propias de su dominio de competencia y las específicamente militantes) y que emplean la política para estigmatizar simbólicamente a sus competidores intelectuales. Cada uno de estos prototipos, y otros que la investigación debe precisar, permitiría un programa de trabajo sobre lo que Daniel Gaxie llamó retribuciones militantes, esto es, los recursos que se detraen de la participación política. Cada mercado político propende a captar individuos con perfiles sociales que permiten o impiden cotizar al alza. Me parece que esa es la vía para plantear racionalmente la vinculación entre política y clase. Creo también que una organización democrática debe prever esos procesos y, en la medida de lo posible, desactivarlos.
Tras esta digresión, paso ahora al segundo momento de mi comentario. ¿Se compadecen las descripciones de la experiencia de clase con la tesis del libro? Precisamente porque las descripciones me parecen justas, yo diría que no del todo. Lo que los autores describen, si los leo bien, es la pertinencia del análisis de clase para comprender los conflictos en situaciones interclasistas. Me explico: no son solo situaciones donde se encuentran personas de orígenes sociales diferentes, sino donde —esta es la clave— las de origen social más humilde ansían acceder. Es decir, no son espacios que estén absolutamente cerrados a ellos: son espacios donde compiten como individuos. Y, obviamente, esas situaciones se encuentran articuladas con precios que no son accesibles a todos: son mercados donde no tienen los mismos recursos que los más ricos en recursos económicos, el mismo sentido de la presentación corporal o una buena agenda de contactos heredada de la familia.
Lo cual confirma una tesis que cierto obrerismo —no sé si marxista o no— no entiende. El modelo de clases enfrentadas supone espacios vitales relativamente cerrados, donde los de abajo saben que existen futuros que no son para ellos y a los que evitan concursar. (Tal vez, permítaseme el inciso, desde la perspectiva de los dominantes no ocurre igual. Como explicó Jean-Claude Passeron, una de las fantasías burguesas de omnipotencia es la creencia de que pueden vivirse todas vidas: hoy soy experto en cine de vanguardia, mañana militante, pasado obrero y traspasado vuelta a la casilla de salida.) La multiplicación de espacios interclasistas, donde los mercados sancionan más a unos que otros, produce identidades de clase más lábiles y difíciles de captar porque varían en los distintos momentos de la experiencia. Siguen siendo de clase: pero de otro modo. Curiosamente, la insistencia de los autores en valorizar la identidad de clase puede leerse como síntoma de algo: la competencia en el mercado de identidades es muy ardua. Cuando se estudia a la clase trabajadora, sobre todo en sus prácticas más cotidianas (la alimentación, la salud, cómo es legítimo vestirse, en suma, las prácticas corporales) no resulta fácil advertir que su identidad pasa por situaciones ambivalentes, por momentos incluso de disociación: hoy soy hijo de trabajadores, mañana me siento el triunfador de la familia o alguien que conquista un mundo ajeno. Esa ambigüedad puede corresponderse con la alienación ideológica, pero no solo: fundamentalmente alude a la complejidad de una experiencia donde se alternan el autodesarrollo y la frustración, la participación en las prácticas de las clases medias y dominantes y la sensación de que en estas no se da la talla. Por lo demás, creo que las identidades de clase nunca fueron, salvo en la mixtificación de la ortodoxia, tan compactas ni tan autárquicas, tan internamente solidarias ni tan ajenas a las clases dominantes.
Termino: produciendo identidades más o menos difusas y cambiantes, la clase sigue produciendo un enorme caudal de injusticias y de beneficios inmerecidos. Ricardo Romero y Arantxa Tirado ayudan a que nos demos cuenta y que no nos escondamos en conceptos donde las diferencias sociales se resuelven con arreglos discursivos. Lo hacen cuando se teoriza que las demandas sociales deben articularse retóricamente, obviando lo que vuelve a algunas incompatibles entre sí. El problema no solo es si los jóvenes con doctorado conocen ciclos de accesos al campo del poder más accidentados o lentos que quienes fueron sus ancestros institucionales o familiares. El problema es también si su trabajo merece ser premiado mejor que el de otros. Tal es la diferencia entre la división técnica y la división social del trabajo —aquella que distribuye recursos y prestigios de manera arbitraria—. Es una diferencia que nos enseñó Marx y que debe seguir presidiendo el trabajo de cualquier sociología de la dominación e informando la sensibilidad de toda política democrática.
profesor de Filosofía en la Universidad de Cádiz y miembro asociado extranjero del Centre de sociologie européenne. Ha dedicado más de quince años de trabajo de investigación y dos libros a la relación entre clase social y cuerpo: Moral corporal, trastornos alimentarios y clase social (Madrid, CIS, 2010, edición francesa de 2016) y La cara oscura del capital erótico. Capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios (Madrid, Akal, 2016).